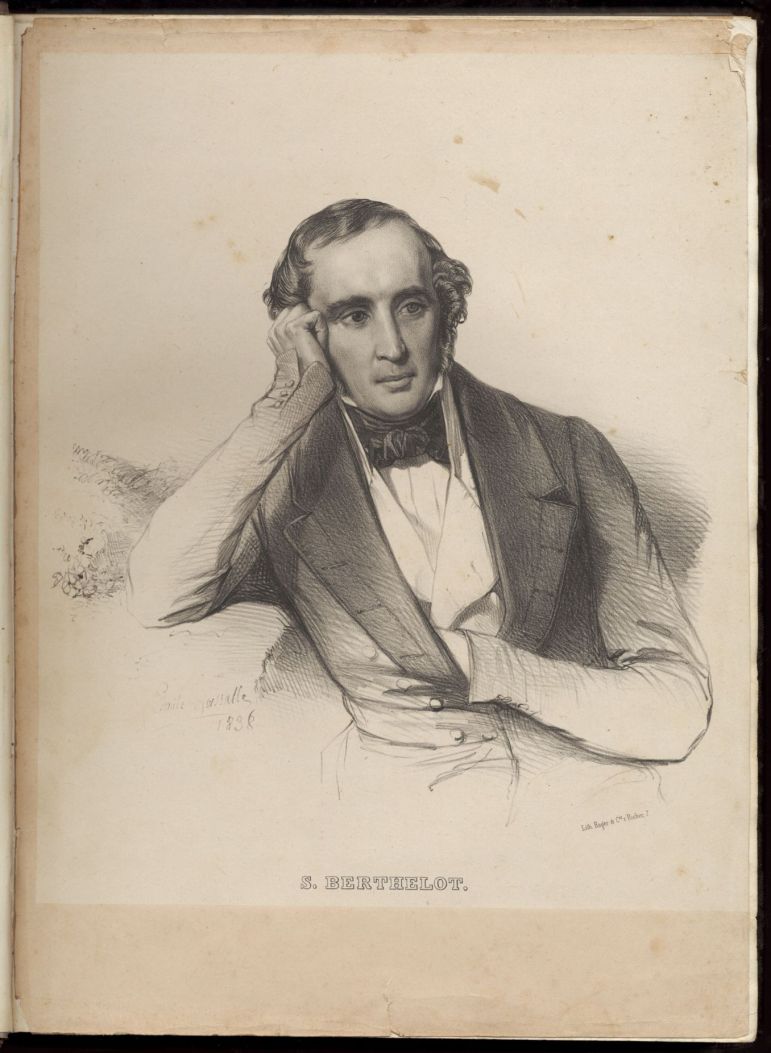
Durante dos horas anduvimos por las cimas de estos elevados montes mientras nos dirigíamos a los acantilados de Anaga por un camino de cornisa que alternativamente nos llevaba a una o a otra vertiente. Algunas veces nos vimos obligados a salvar los andenes de la montaña en parajes donde el saliente no ofrecía más que un estrecho paso bordeado de precipicios. Desde estas cimas se abarca un dilatado horizonte. De un lado descubríamos la bahía de Santa Cruz, los grandes barrancos del Bufadero y San Andrés, los riscos descarnados y las mil asperezas de esta parte de la isla. Por la otra banda, dominábamos los pintorescos valles del Norte y nuestros ojos volvían a descansar sobre una naturaleza más jugosa.
Y así fue como, mientras admirábamos paisajes de tanta belleza por sus contrastes, nos acercamos a Taganana, pueblo situado en la vertiente septentrional, a un cuarto de legua del mar. Descendimos por un camino tortuoso trazado dentro del bosque, pues por este lado los flancos de la montaña están cubiertos de vegetación semejante a la de las Mercedes y zonas limítrofes. Llegamos al pequeño valle y bajamos al pueblo que la espesura nos había ocultado hasta entonces. El relieve es accidentado, desigual, los altozanos están coronados por chozas y casitas, y entre ellos, barrancos que separan los grupos de viviendas. El terreno es fértil y está regado por pequeñas corrientes de agua; aquí, bosquetes, huertas, cultivos; allá, riscos y vegetación silvestre. Tal era el paisaje que se extendía ante nosotros, y que ninguna descripción alcanzaría a reproducir.
Nos indican la casa del viejo Manrique, alcalde del lugar, a quien yo iba recomendado por un amigo mío de La Laguna. Nos recibe muy solícito y, al enterarse que soy francés me aprieta la mano efusivamente. Y es que el viejo Manrique había hecho la campaña durante la Guerra de la Independencia. “Yo serví en el batallón de Canarias – comienza diciendo al tiempo que se yergue, como para darse importancia-: formamos la vanguardia de la División Lacy, y Wellington nos incorporó a su ejército. Yo era cabo. He visitado muchos países, pero Francia vale por todos, se lo aseguro. Fui conducido a Francia después de haber sido hecho prisionero en la batalla de Albuera, y nos concentraron en Macon, a las orillas del Ródano. ¡Válgame Dios, qué tierra¡”.
El viejo Manrique me contempla sorprendido sin acabar de comprender que se pueda dejar la bella Francia (la que todavía despertaba sus recuerdos) para venir a aislarse entre estas montañas. Sus viajes ultramarinos le daban cierto prestigio entre sus convecinos. Administraba justicia con imparcialidad y aportaba al ejercicio de su cargo ese rigor de servicio que lo había distinguido bajo las banderas. El anciano alcalde nos instaló en su casa y nos agasajó durante los dos días que empleamos en recorrer los alrededores.
Al día siguiente de nuestra llegada a Taganana, Manrique quiso servirnos de guía. En primer lugar nos llevó a la Plaza de los Álamos para que visitáramos la parroquia, de la que estaba tan orgulloso como el cura. Una especie de sacerdotisa, a la que llamaban “la sacristana”, nos introdujo en el templo, que encontramos arreglado con gusto. Los árboles de por allí habían sido puestos a contribución para decorar el interior; todo el maderamen, de buena carpintería, era de madera de mocán. “Un prisionero francés es el que ha hecho este trabajo –nos dice el alcalde-: nuestros bosques le han ofrecido los materiales”.
Al salir de la Iglesia cruzamos varios barrancos y subimos a un altozano para gozar de la vista del valle. Taganana está rodeada de agudos picachos y de montes amenazantes: podría ofrecer motivos sobrados para llenar un álbum. La vegetación que tapiza las laderas de las montañas embellece todavía más la perspectiva. Del centro del angosto valle se levantan dos monolitos de lava, monumentos gigantescos que los volcanes han levantado como testimonio de su poder (Los Roques de las Ánimas y Enmedio).
Haría falta una mano maestra para llevar al lienzo cuadro tan impresionante. ¿Qué hacen tantos artistas en París esforzándose vanamente ante cuadros pintados por encargo? Que crucen los mares, y en menos de un mes se resarcirán de sus sacrificios frente a esta grandiosa naturaleza, frente a estos señores macizos, a estas rocas comidas por el tiempo que se destacan sobre un cielo luminoso y proyectan a lo lejos sus largas sombras: que vengan a contemplar esta escarpada costa, recortada por pequeños caletones, erizada de arrefices, accidentada por acantilados en los que truena la ola y se deshace en un eco prolongado. A cada paso, a cada revuelta, un espectáculo nuevo, efectos de luz que se entrecruzan y deslumbran, parajes intocados, perspectivas cambiantes en tonalidades y formas.
Nuestra excursión se prolongó hasta el atardecer. Pero quiero hacer gracia de todos aquellos detalles que pudieran cansar al lector. Suprimo la descripción de rocas y de plantas, el regreso al alojamiento, la excelente cena del alcalde, la velada, hasta llegar a esta nota que figura en el diario de viaje: “El viejo Manrique comprende que tenemos necesidad de descanso y nos desea buenas noches”.
¡En marcha¡ ¡En marcha¡ Aprovechemos el fresco de la mañana: el día promete ser caluroso ¡Vamos, en pie, hay que partir¡” Es mi compañero el que de tal forma me despierta. Me visto deprisa. El viejo Manrique ya está en pie, llenando de provisiones las alforjas del guía que nos ha buscado. Terminados los preparativos de la partida nos despedimos del alcalde, que recibe nuestro adiós con pesar. ¡Gran persona¡

